Vivir en los suburbios
Cuando éramos pequeños, mi madre siempre nos prometía, a mis hermanos y a mí, que el domingo nos llevaría al campo si nos portábamos bien durante la semana. No había niños más obedientes y aplicados que nosotros, nos encantaba esa parte de la ciudad en la que podíamos correr, trepar a los árboles, incluso recoger piñones para hacer una tarta. Era nuestro pequeño refugio frente al gris de una vida no muy desahogada, en la que nos faltaba de casi todo, incluido un padre que cuidase de nosotros, al que el mar nos arrebató durante una tormenta mientras pescaba en alta mar. Tuvimos la suerte de estudiar en un buen colegio en el que no encajábamos en absoluto, rodeados de ropa de marca que chocaba con la que lucíamos nosotros, desgastada y descolorida, la que le daban las monjas a mi madre. Un primo de mi padre, profesor y cura en esa escuela, consiguió que nos aceptasen gratis con la firme promesa de que nos íbamos a comportar como niños de bien.
Años después, cumplidos los cincuenta, y con una buena reputación como arquitecto, y una mejor cuenta corriente, que me permitía vivir muy bien, me tocó diseñar un nuevo centro comercial justo al lado de lo que fue mi campo de la niñez.
Quise ir solo, a inspeccionar los terrenos antes de las obras, no me llevó demasiado tiempo ni presentaron sorpresa aparente. Al tener perdida la mañana decidí acercarme a mi campo. Al llegar, me senté sobre unas rocas, y saqué mi termo con café caliente, bien negro y bastante azúcar, una lástima no tener algunas galletas o bizcochos para acompañarlo. Como si me agarrasen las tripas con fuerza y tirasen de mí, me arrastraron al pasado mis odiados fantasmas, volví a aquella época que creía olvidada para siempre. Vi a mi madre enjuta, con su eterna mirada perdida, nunca supimos dónde y sus manos quemadas por la lejía. Y a mis hermanos Nando y Sito, por los que creí daría la vida y a los que el destino colocó en mundos opuestos al mío en los que ni quise ni quiero entrar. Mi campo no era más que un descampado, al lado de un suburbio en el que al menos se veía algo verde y alguna flor de vez en cuando. Fuimos durante años, hasta que se llenó de drogadictos, a los que mi madre llamaba los enfermitos, y dejó de ser un lugar seguro, tanto, que un domingo al llegar estaba lleno de policías, a nosotros nos pareció lo más emocionante vivido hasta ese día, dijeron que no podíamos permanecer allí, habían encontrado a dos chicos muertos por sobredosis. Había empeorado desde entonces, más sucio, más triste, con casi todos los árboles caídos o secos.
—¡Te hago lo que quieras, bonito! Por veinte euros te dejo nuevo.
Al volverme, no esperaba ver a una joven tan enclenque y tan igual a mi madre, ojos grandes, manos rudas, y el pelo lacio metido detrás de las orejas, los viejos fantasmas se estaban buscando nuevos trucos para derribarme. Le contesté muy maleducado, me levanté bruscamente y al alejarme escuché un golpe seco contra el suelo, al darme la vuelta, la chica yacía tirada cerca de las rocas que me habían servido de asiento.
No pude dejarla allí. Avisé a un taxi, y ante los reproches del taxista, entregándole una generosa propina, logré convencerle para que nos llevase al hospital más cercano. Tardó en recobrar el conocimiento, tenía un feo hematoma en la frente y tras la revisión, el médico me confirmó que era toxicómana, andaba muy desnutrida y enferma, al no ser familia suya, no pudo concretarme más. Mi primera idea fue llevarla a mi casa, la descarté por irracional. Recordé el apartamento que casi nunca utilizaba y decidí que sería un buen refugio para ella.
La chica, por supuesto, no aceptó con demasiada alegría el ofrecimiento, necesitaba regresar al trabajo, me repetía.
—¿Cuánto ganas en una noche?, —solté con bastante rudeza.
Ella bajó la mirada y balbuceó algo incomprensible. Lo repitió, sin mirarme a la cara.
—Poco, no le gusto a casi ningún tío, cincuenta euros.
—Te doy doscientos y te quedas aquí esta noche, te duchas, cenas y duermes bien. Mañana hablamos.
—¿Y qué quieres que te haga por doscientos euros?, —preguntó con cara de temor.
—¡No quiero nada, yo me marcho a mi casa!
Antes de cerrar la puerta la estudié con detenimiento, sabía que por la mañana ya no estaría allí y la mitad de las cosas del apartamento tampoco.
Desapareció sin dejar rastro, salvo uno intenso en mi mente.
¡A mí no me gustan las putas!, y mucho menos las drogadictas, de hecho, ¡a mí no me gustan tan jovencitas! Y no lograba sacármela de la cabeza, pensaba mil veces al día en esa chiquilla flaca y triste. Tres meses después, el portero del edificio de mi apartamento me telefoneó para comunicarme que una señorita preguntaba por mí, y alargó y remarcó la palabra señorita. Le pedí que la retuviese, que la convenciese para que me esperase. Al verla, se le notaba mucho que estaba embarazada, muy avanzada, ¡cómo fui tan tonto de no descubrirlo la vez anterior! Subimos al apartamento y al entrar se tiró sobre el sofá entre desgarradores lamentos. Costaba comprender lo que decía, hablaba muy rápido y embarullado. Que estaba embarazada era evidente, a penas le quedaban dos meses para parir, también enferma de VIH, eso me golpeó duro, y se estaba muriendo, nunca siguió el tratamiento, tuve que recostarme contra la pared para que mis piernas no me dejasen caer al suelo. Quería que su hijo viviese, por eso regresaba. Quería que yo me quedase con el crío.
Busqué una clínica privada, fueron meses muy duros, entre el mono y su enfermedad, cada semana la sentía más frágil. La acompañé a diario, hasta el momento del parto, que viví a su lado sin poder contener las lágrimas. Inscribí al bebé como hijo mío y me ocupé de que a la chica no le faltase de nada hasta que varias semanas después falleció.
El niño nació sano, hermoso, risueño, y a diferencia de su madre, muy rubio y blanco de piel, con ojos alegres de largas pestañas. Todo el mundo dice que es igual que yo, ¡clavadito!, que no hay duda de que soy el padre. Esos comentarios me provocan una risa pícara. Adoro al maldito destino, que igual te colma, sin merecerlo, de una gran fortuna, como te destroza de ansiedad cuando luchas para atrapar tus sueños, sin lograr alcanzarlos nunca. El hijo que me fue negado durante los veinte años de mi aburrido y absurdo matrimonio me llegaba ahora para educarlo en solitario, bien alejado de cualquier fantasma y de los suburbios que seguramente le habrían destrozado la vida, desde su mismo nacimiento, a esa criatura con cara de ángel.








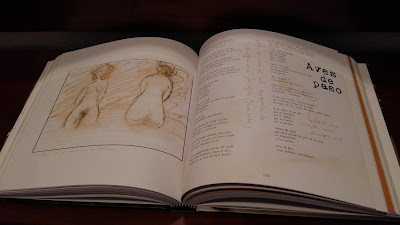


Comentarios
Publicar un comentario