Almas marcadas
El grito desgarrado de una madre buscando a su hijo no deja de resonar en los oídos de quienes lo escuchan durante horas.
Vivir en un edificio en el que la totalidad de las viviendas están dispuestas alrededor de un patio interior obliga a enterarse de la vida de todos los vecinos, es imposible permanecer ajenos. Las voces llegan aunque no lo desees, el silencio no se conoce.
La semana comenzaba del peor modo, los lunes suelen ser días insulsos, sin grandes altibajos, los chillidos de una de las vecinas del tercero, llamando desconsolada a su pequeño, se colaron por el patio, las ventanas y las almas. Parecía llevar una eternidad buscándolo, por la ronquera de su voz y la desesperanza de su tono. Se armó un alborozo en la escalera de pasos, susurros y tímidos llantos. Al estar vestida, decidí unirme al desfile de personas que tomaban la calle. Cambiar rápido de la penumbra del portal al sol cegador impidieron que tomara conciencia al instante de la muchedumbre que ahí se congregaba. Todos hablaban a un tiempo, se movían a la vez y trataban de consolar a la madre abrazándola, deteniéndola, quien con mano firme, les apartaba para reanudar su deambular por la acera, gritando el nombre de Fernando, hasta que se derrumbó en un banco, ocultó su rostro con sus manos y los sollozos lograron que la gente presente fuese quedándose callada y solo se escuchase el ruido de algún coche que circulaba próximo.
Logré que otro vecino me contase que el chaval no había regresado a casa desde la tarde anterior, la del tercero derecha no quiso denunciar el hecho a la policía, por si metía en nuevos problemas al muchacho. Tantas horas después seguía negándose a contactar con ellos. Un hombre corpulento surgió abajo en la plaza, llamó a gritos a la mujer, que se incorporó y lejos de cesar en su llanto aumentó su intensidad. Llegaba acompañado de varios señores, muy serios, no serían los únicos en presentarse por allí, las sirenas de la policía se escuchaban acercarse al edificio a gran velocidad.
Excepto el hombre corpulento, que resultó ser el hermano de la madre desconsolada, el resto eran policías. A los curiosos, nos ordenaron regresar a nuestros domicilios para comenzar con un interrogatorio individual. Aguardando mi turno, me tomé dos tilas, parecía culpable por los nervios que me entraron.
Fui de nula ayuda, hacía días que no me cruzaba con el pequeño, la última vez le noté más triste de lo habitual, si bien la alegría en él no era frecuente. Poco pude contarles. A mí se me agarró una congoja muy dentro y temí lo peor, pensaba igual que los otros, demasiado tiempo fuera de su casa, eso nos forzaba a imaginar una desgracia horrible.
Se inició la investigación y la búsqueda del chico. La familia empapeló el barrio con carteles con la foto de Fernando, vestido de comunión. Avanzaban los días carentes de novedades.
No soportaba continuar aguardando sin entrometerme, cogí el bolso, la chaqueta, la bolsa de pan duro, unas frutas, las llaves, y me largué al bosque, lo que hacía siempre que necesitaba desahogarme. Elegí un árbol robusto, me senté en la hierba apoyando la espalda en su dura corteza, recosté la cabeza y cerré los ojos. Así podía tirarme tardes enteras, meditando, dormitando, a la espera de algún acontecimiento. Al abrir los ojos estaba rodeada de gorriones, arrojé trocitos de pan con gestos pausados para no asustar a las aves, albergaba la confianza de que sucediese en cualquier momento.
Oscurecía, tuve que forzar la situación, por primera vez inicié el contacto:
—¡Abuela! ¡Abuela! Sé que lo normal es que decidas tú lo que debo saber, lo que tienes que comunicarme. Hoy te necesito, es grave. Ha desaparecido tu vecinito, el pelirrojo, el tartamudo, seguramente tiene problemas, o ya ha muerto, —rompí a llorar tratando de expulsar esa idea de mi pensamiento.
Casi no oí su respuesta por los sollozos. Esperaba tenerlo todo, no hay forma de que me repita dos veces lo mismo, no es igual que charlar por teléfono. Ahora podía permitirme perder unos minutos antes de ver a la madre, para relajarme, saqué una manzana y la saboreé como si fuese la última que tomase.
Presentarme delante de mi vecina con mi historia no iba a resultar sencillo, la desesperación hace que nos agarremos a cualquier cosa, y para ella, yo suponía la mayor tabla de salvación a la que aferrarse. Se sorprendió al verme, no teníamos mucho contacto, al fallecer mi abuela el distanciamiento se acentuó gradualmente con el grupo de vecinos. Me invitó a pasar y me ofreció asiento. Colocó delante una jarra de agua y varios vasos, me bebí el primero de un trago, llené un segundo por si lo precisaba. Escuchó atenta, entre la incredulidad y ese punto de desconfianza que provoca que se produzca un movimiento incontrolado en el labio superior. Se levantó con brusquedad, tanto, que derramó el agua del vaso.
—¡Deja de hablar! ¡Tenemos que buscar a mi hijo!
Supuse que me había creído, o que no le quedaba otra. Al disponernos a salir, dos figuras a nuestras espaldas nos siguieron, aclaró que eran sus hermanos y bajó las escaleras prácticamente corriendo.
Al llegar al lugar donde sospechaba que se encontraba el niño, expliqué lo más duro, mi abuela me daba detalles precisos pero no parecido a un mapa con un sitio marcado con una equis, me tocaría dar vueltas entre las casas semiderruidas para hallar la que buscábamos. Una sombra de recelo cruzó por el rostro de la mujer. Agachó la cabeza, fijó la mirada en unas piedras próximas y se cruzó de brazos. Sentí mucha tristeza. Deambulé durante largos minutos pisando escombros, seguida de cerca por el hermano. Me detuve, y con firmeza dije:
—Esta es la casa que buscamos. Avisa a tus hermanas. Vamos a necesitar todas nuestras fuerzas para despejar la entrada.
Estuvimos retirando trozos de pared hasta que perdimos la luz, allí no había alumbrado eléctrico, era insensato proseguir. La mujer se negaba a dejar a su hijo otra noche en esa escombrera, los hermanos la tranquilizaron y se marcharon a buscar linternas, yo me vi en la necesidad de aclararle un punto.
—Solo sé que el niño está aquí, no si lo encontraremos vivo o..., —me tembló la palabra— muerto.
La madre lanzó un quejido de animal herido. No supe la forma de proporcionarle consuelo. Me distraje inspeccionando las paredes aún en pie, cual perro que husmea sin tener claro lo que localizará. A la tercera vuelta, escuché un sonido que no llegué a identificar. Agarré una piedra y fui dando ligeros golpes a los ladrillos, justo en una de las esquinas, la alejada de la entrada, reconocí la voz de Fernando, no comprendí lo que decía. Para la mujer, confirmar la evidencia de que vivía era lo único que necesitaba saber.
Los hermanos regresaron con las linternas que pudieron recoger en el vecindario. Les acompañaba una señora de media edad, cargada con una pesada mochila y una enorme cámara. La madre al verla se enojó y la amenazó para que se marchase. La periodista, con gran destreza la convenció para quedarse y fue la primera en retomar la labor de retirar el escombro. En cuanto lograron un hueco por el que introducirse en el interior, el hermano se adentró con una de las linternas y, en breve, regresó con el niño en brazos, lo depositó con mucha suavidad en el suelo y le dio un beso en la frente. Fernando estaba rebozado de tierra y sangre. Su madre ansiaba saberlo todo, atropellaba las preguntas y antes de que el muchacho llegase a responder una ya le había planteado tres o cuatro. Su tartamudez se acentuó fruto de la tensión, la debilidad y el temor de que no le rescatasen de esas ruinas.
Unos chicos le acosaron a la salida del colegio, se burlaron de él, como solía ocurrirle casi a diario, en esa ocasión les plantó cara y acertó a pegarle un puñetazo a uno. De nada le sirvió, venían muchos contra él y se vio obligado a huir. Le persiguieron y al alcanzar el descampado no dudó en esconderse en la casa que descubrió levantada, los chavales le vieron y golpearon las paredes con palos, las derrumbaron y quedó atrapado. Lo último que escuchó fueron sus risas e insultos. Cuando reinó el silencio se dio cuenta de que no lograría salir y si ellos no lo contaban, nadie averiguaría que se encontraba en ese sitio.
Una luz a nuestras espaldas me alertó de que la periodista grababa la escena, la hermana también miró, no quiso darle importancia y giró rápido la cabeza. El tío cargó con Fernando y las hermanas hicieron lo propio con el lote de linternas, al disponerme a seguirles, la reportera me agarró del brazo y me pidió que la acompañase para charlar sobre lo sucedido. No me gustó la idea, soy de pobre conversación, reservada y desconfiada. Amanecía y me convenció para invitarme a un chocolate caliente con churros, ofrecimiento tentador que no supe rechazar. Estaba más interesada en mí que en la ausencia del chico, había llegado a la conclusión de que tenía poderes y deseaba que le contase desde cuándo y cuáles eran.
A la mañana siguiente la reportera y mis palabras tergiversadas, con cortes unidos a voluntad para formar frases que no pronuncié, abrieron muchos de los informativos:
La joven con poderes paranormales resuelve la desaparición del muchacho del barrio de la Estación.
¡No tengo poderes! ¡Nada más lejos de la realidad! Tan solo soy capaz de escuchar a los muertos que a veces no pueden dejar las cosas tal y como están y se ven en la obligación de intervenir, se ocupan de asuntos destacados de verdad, no nos ayudan a ganar premios en los juegos de azar, ni a invertir en Bolsa.
Nunca le dije que los poseyera. La misma periodista que me sonsacó toda la información, hizo el artículo a su antojo. No me pronuncio sobre este tema, me perjudicó profundamente en el pasado, en la época del instituto me obligó a estar medio curso encerrada, porque los compañeros me llamaban bruja y me amenazaban con quemarme el pelo, el motivo, advertir a una amiga con cinco hermanos de que su padre tenía cáncer. Tuve la oportunidad de entrar en antena en una emisora de radio y desmentir lo publicado en relación a mis supuestos poderes. La periodista entró en cólera, me tachó de mentirosa y oportunista en un programa basura, llegando incluso a compararme con los estafadores que le sacan el dinero a personas desesperadas, con un familiar desaparecido, dándoles falsas pistas y esperanzas.
No permití que me afectara en exceso. La calma retornaría en breve a un barrio pobre, del que pronto se olvidarían los medios de comunicación y mi mayor preocupación volvería a ser pagar cada mes las facturas, con mi triste sueldo de empleada en la floristería del cementerio.
—¡Abuela! Hoy el gato ha escondido de nuevo tus zapatillas, y me ha arañado al tratar de acariciarle, creo que jamás me va a aceptar en tu casa.







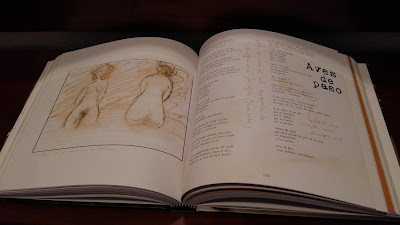


👏🏼👏🏼👏🏼 preciosa historia
ResponderEliminarMe alegro de que te haya gustado Cruz. Muchas gracias por leerme y pasarte por el Blog. Un beso.
Eliminar