Jugarse lo ajeno
Sabía que su vicio terminaría con todo lo que poseía, incluso con su vida, aún así, era más fuerte que él, no lograba dejarlo.
Vivir con desconfianza es terrible, siempre rebuscando en bolsillos, cajones, arcones, ya no sabía muy bien qué deseaba descubrir, estaba muy claro el problema de su marido, lo que necesitaba desvelar era dónde acudía, no quedaban demasiados lugares donde le dejasen entrar, las deudas se acumulaban de tal forma que no solo no podía retornar, es que se mantenía alejado y escondido para evitar una paliza o que le detuviesen por todo lo que debía.
Precisaba lograr el valor de seguirle, al menos conocería dónde se jugaba cada noche su futuro y el de sus hijos, en que tugurio perdía lo que ambos ganaban trabajando como esclavos. No le podía llamar vago, durante el día era otra persona, cumplidor, sensato..., en cuanto cerraban la panadería, se duchaba, se arreglaba como si todas las noches fuesen domingo, y se largaba, incluso sin cenar, y cuando ella buscaba la recaudación, nunca lograba hallarla, el dinero se iba con su marido calle abajo.
Las deudas se acumulaban, comenzaron los problemas con los suministros por falta de pago, cuando no les faltaba la nata, era el chocolate, el negocio se resentía y ella se amargaba y recomía sin lograr una solución. Iba guardando el dinero de la caja para que su esposo no lo tuviese a mano, de poco servía, las peleas, cada vez más habituales, le ponían agresivo, y por miedo, terminaba dándole hasta la última moneda. Él siempre apartaba una mínima cantidad, que con todo el desprecio, le colocaba sobre el mostrador.
Las calles vacías la hacían temer que en cualquier esquina la descubriese, le seguía lo más lejos posible, no había peligro de perderle, aunque sí de que ella no lograse reencontrar el camino de vuelta a casa. Supo que era el lugar al ver un caserón enorme de puerta sólida, con un tipo vestido de negro custodiándola. El marido se detuvo a unos metros, metió la mano en un bolsillo de la chaqueta y sacó un objeto pequeño, al acercárselo a la boca repetidas veces descubrió que ahora además bebía. Cruzó unas breves palabras con el de la puerta y le dejó entrar. Miró su reloj de pulsera, se ajustó la toquilla y se colocó en el lugar más oscuro posible junto a la pared. Pasaron dos horas y se la llevaban los demonios, se mordió los labios hasta llegar a reventarlos, el sabor de la sangre le dio el coraje que nunca creyó tener. Con paso seguro y la cabeza alta se acercó a la gran puerta, le dijo al que vigilaba que venía a buscar a su marido, el último que había entrado. El de la puerta lanzó varias carcajadas, le colocó una mano que pesaba como una losa sobre su hombro y le susurró:
—¡Señora mía, aquí no entran mujeres, sea buena y espere a su marido en casa!
Su rostro no daba paso a discusiones. Se dio la vuelta maldiciendo al matón y a su marido, y se encaminó hacia su hogar.
Otra noche más sin dormir, los dos se levantaban antes de las cinco de la mañana y, nuevamente, le tocaría abrir sola la panadería. De buena mañana, al acabar de llenar el horno de pan, los gritos de la vecina llamándola por su nombre le paralizaron el cuerpo.
—¡Rosario!, ¡Rosario! ¡Tu marido está tirado en la calle con la cara destrozada!
No se lo pensó, salió corriendo, se le soltó una zapatilla y ni se detuvo a recogerla, acertó a pedirle a la vecina que vigilase la panadería mientras volvía. Al localizarle, lo único que pudo hacer fue llorar, toda la desesperación de los últimos años terminaron por abatirla, sus ojos hinchados por los golpes, los pómulos y labios reventados, la sangre cubriéndole el rostro e incluso la ropa, hicieron que no tuviese fuerzas ni para levantarle. Varios vecinos le metieron en casa, su primo se ocupó de desvestirle y curarle, dijo que era mejor no avisar al médico, en unos días sanarían las heridas. Le vino bien que pensasen por ella, no tener que decidir, al marcharse cerró su puerta y acudió a la panadería antes de que todos los panes terminasen negros como el carbón.
Él nunca contaba nada, tuvo que imaginarse el motivo de la paliza, creyó que le había servido para cambiar, durante varios meses reinó la paz en el matrimonio, lograron quitarse algunas deudas y sus hijos volvieron a vivir con ellos. Mientras atendía a una clienta entró un joven al que no conocía, cuchichearon algo y pudo ver que le entregaba unos papeles al marido. No eran facturas. Eran nuevos problemas. Al cerrar, en la caja solo quedaba calderilla, no tuvo energía ni para discusiones ni para reproches. Telefoneó a sus padres para que recogiesen a los niños nuevamente y se los llevasen con ellos para siempre.
Al finalizar en la panadería se fue a comprar. Tardó en llegar a casa, le dejó tiempo para que se marchase tranquilo. Como una loca se lanzó a buscar los papeles, sabía que no se los habría llevado, le costó más de lo que pensaba, de la funda de un cojín sacó tres folios que serían su sentencia. Se había jugado la casa, al perderla, le daban un mes para abandonarla y sacar sus pertenencias. Sintió que se moría en ese instante, ¿y ahora que iba a jugarse? Lo que la tranquilizaba era que la panadería era de sus padres y no la apostaría nunca en el juego.
Se sentó en la vieja mecedora y allí pasó la noche. Él no regresó al amanecer, ni dos días después. En el fondo deseaba que le hubiesen matado, ser viuda era mucho mejor que ser la difunta. A los cuatro días de su ausencia apareció frente a su casa un coche negro, no era del pueblo, se bajó un hombre de unos sesenta años, alto y corpulento, llamó a la puerta con determinación y en cuanto abrió le dijo que venía a buscarla, le entregó otros tres malditos folios y le pidió que los leyese. Las líneas se le emborronaban, las palabras la ahogaban y no podía creer que el forastero venía a por ella, su marido se la había jugado y la había perdido, ahora le pertenecía al hombre alto. Solo logró preguntarle si también ganó su casa, no, fue alguien del pueblo.
Cerró de un gran portazo y gritó hasta terminar agotada completamente. El coche no se movió de donde estaba. Por la ventana vio aparecer al marido, llegó directo al coche, el de dentro ni se apeó, bajó la ventanilla y discutieron largo rato. Pudo entender que su amado esposo pagaría toda la deuda para que no se la llevase.
Con determinación, buscó lo más bonito que tenía en su armario, se cepilló el pelo y se lo recogió con gusto. Se maquilló con todo detalle, destacando bien los labios, se perfumó, agarró los zapatos con más tacón, el bolso de los domingos y dijo adiós al pasado. Al abrir la puerta, el marido cayó de rodillas al suelo, llorando e implorando perdón.
—¡Me has vendido como al ganado! ¡No soy propiedad tuya, mi libertad ahora me lleva con él!, —señaló al del coche.
La cara de espanto del esposo le dio nuevos ánimos.
—¡Peor que contigo no me va a ir! ¡Si me juega de nuevo, me iré con otro, y así... hasta que alguno me respete y me quiera!
Antes de comenzar a caminar hacia el vehículo, con el odio en los ojos, le soltó:
—¡En la casa solo te queda el reloj de tu padre y la cruz de tu madre, puedes agarrarlos y jugártelos, y que tus muertos te persigan para siempre!







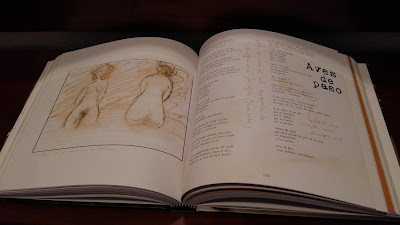


Precioso el relato María, me ha encantado. Lamentablemente el juego atrapa a muchos
ResponderEliminarMe alegro de que te haya gustado, Celso. El juego arruina a muchas personas y arrastra a sus familias también, es muy triste. Muchas gracias por leerme. Un abrazo.
EliminarTan real como la vida misma. Excelente María!!
ResponderEliminarEl juego es un gran drama para mucha gente, a quien atrapa termina por arruinarle la vida. Gracias por leerme Baldo. Un abrazo fuerte.
Eliminar