PARÍS SIN TU CANCIÓN
Antes de matricularnos en la Universidad ya pertenecíamos a la lista de los raros, los que llegábamos con la incertidumbre de no saber si podríamos comenzar Magisterio. En la secretaría del centro, nos anotaban y quedábamos pendientes de formalizar la matrícula, si aparecían al menos veinte alumnos para crear una clase. La opción que nos ofrecían, si no ocurría, era guardarnos la nota y matricularnos al año siguiente, eso nos arruinaría el expediente, o matricularnos en inglés, lo que nos condenaría a un suspenso seguro. A los que pertenecíamos a ese período en el que en muchos colegios el francés fue obligatorio durante años, nos hubiese encantado hablar inglés, más práctico y concurrido, cuatro grupos formados finalmente frente a uno, el nuestro, el de la minoría.
La composición del aula FA resultaba llamativa, la mayoría de los alumnos tenían entre treinta y cuarenta años, ejercían de maestros en pueblos o aldeas y necesitaban obtener el título para conservar su empleo. Después estábamos los cinco que acabábamos de aprobar selectividad, y por último el profesor, Joaquín, un hombre muy bajito, mucho más que cualquiera de nosotros, bien proporcionado, delgado y fibroso, con las orejas de soplillo, pelo canoso alborotado y gafas de extrema miopía. Apareció feliz, hablando a gran velocidad en francés, lógico, tuteándonos y rogando que hiciésemos lo mismo, en esa época los que nos daban clase nos trataban de usted nombrándonos por el primer apellido. Comenzó a escribir en el encerado, con perfecta caligrafía, el programa del curso. Detalló las fechas de los exámenes. Indicó los trabajos a realizar para superar la asignatura. Sacó fotografías, sin ningún orden, de una mochila extraña de cuero, que por el color oscuro y la mugre, la debió comprar en su juventud y nunca la cambió, y describió París con pasión, sus jardines, las librerías, las fuentes, sin preocuparse de si comprendíamos lo que describía. Entre el profesor y los alumnos reinaba la armonía, hasta que soltó la bomba, informando que para aprobar ese año sería necesario obtener un seis de nota media. Arbitrariamente aniquiló el aprobado con un cinco. Surgieron las protestas de sus discípulos, los mayores aseguraron que formularían una queja ante el Jefe de Estudios. Joaquín empezó a reírse, parecía disfrutar, reía con franqueza, de forma espontánea. Nos contagió a tres de las alumnas más jóvenes y a una de las mayores, el resto de la clase nos marginó junto a él, por apoyar al enano franchute, mote con el que se quedó. El profesor guardó silencio unos minutos, con semblante serio y en perfecto español, porque resultó nacido en Lavapiés, aseguró que las normas las marcaba él, que estábamos en la Universidad y de allí debíamos salir con la mejor formación para poder transmitirla a nuestros alumnos, además era el Jefe de Estudios y ya imaginaríamos lo que haría con las quejas.
Desde ese día, los alumnos intentaban por cualquier medio hacerse fuertes y reventar las clases, con preguntas absurdas, comentarios que duraban una eternidad, entre mal francés y español, y que en el fondo no significaban nada, entonces Joaquín empeoró las reglas. Cada palabra pronunciada en español restaba un punto en el examen mensual, si alguien pedía que repitiese una frase en el dictado, un punto menos, al alumno al que preguntase y estuviese despistado, un punto menos. Algunos no aprobarían ni viviendo tres vidas. La tensión y la rivalidad creada nos perjudicaba al conjunto. Poseía soluciones para todo. Los que no creábamos conflicto y nos limitábamos a aprender, recibíamos un punto positivo, que se sumaba al examen mensual, siempre que aprobábamos, lo que resultaba bastante justo.
Un mes antes de finalizar el curso, cuando casi dominaba el campo de batalla y se iba ganando el respeto de sus discípulos, su suerte cambió. Una tarde se presentó con una brecha en la frente, la nariz rota, dos dedos entablillados, y numerosos hematomas por la cara, sin sus gafas de miope, con los ojos haciendo mil esfuerzos por enfocar lo imposible, agarrado del brazo de un chico altísimo y rubio, que con todo el cariño logró que se acomodase en su sillón, se despidió con un beso en la mejilla y dijo, papá, te espero fuera. El joven se colocó los cascos, sacó un libro del bolsillo y abandonó el aula. No nos habíamos preocupado en saber nada de su vida en ese tiempo.
Otra norma de Joaquín consistía en que debíamos permanecer en el mismo lugar donde él nos sentó la primera tarde, no podíamos cambiarnos sin su autorización. El batallón de alumnos enemigos se revolvió aprovechando que no conseguiría diferenciarlos. Éste comenzó la clase inmóvil tras su mesa, algo infrecuente en un hiperactivo como él. Se le veía mayor, vulnerable y débil. La distribución de los alumnos no era arbitraria, nos colocó según el tono de la voz, descubrimos que padecía una sordera importante, de ahí que las canciones que nos ponía para copiar la letra sonasen a todo volumen. No lograba distinguir a quienes se burlaban, preguntaban estupideces o incluso le insultaban. Perdió el control de la situación, el compañero del aula de al lado vino a preguntar si necesitaba ayuda. Tras esa visita, resbalaron por su rostro unas lágrimas que nos enmudecieron. No merecía ese comportamiento indigno de personas adultas formándose para ser docentes. En español, comunicó que daba por finalizada la clase, que cerrásemos la puerta al salir y que alguien avisase a su hijo para que le recogiese.
La semana posterior no regresó, cogió la baja. En su lugar dio las clases la catedrática, nos empachó de gramática y de conjugaciones de verbos irregulares. Comprendimos tarde lo que perdíamos sin Joaquín. Dejamos de escuchar a Edith Piaf y Charles Aznavour cantando al amor, de pasear por la larga avenida de los Campos Elíseos y de soñar con subir a la Torre Eiffel para disfrutar de las bellas vistas de París. A algunos profesores no se les valora en su momento, y al echar la vista atrás, descubrimos la huella que dejaron en nosotros.







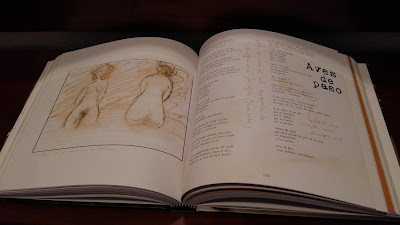


Comentarios
Publicar un comentario