Gatas en celo
Eran los mejores amigos, inseparables, siempre andaban apartados haciéndose confidencias, como tanto le gustaba decir a él. Hasta que una tarde de julio, mientras todo el grupo aguardaba a que bajase un poco el calor, resguardados a la sombra y al fresco del jardín del viejo parque, él comenzó a llamarla zorra.
—No es más que una zorra. Me ha vendido, —soltó en voz baja, no tanto como para que alguien no cazase la frase.
—¿Y eso a qué viene ahora?, —le preguntaron.
—Yo me entiendo, no puedo contarte nada. —Se levantó de un salto y se fue tan rápido como le permitían esos pasitos cortos que daba moviendo más de lo debido el culo para ser un hombre.
Solo se sentía cómodo entre mujeres, ese era su mundo, le gustaba todo de ellas, sus risas, su perfume, cómo movían la melena, había algunas víboras malas que siempre malmetían, aunque, incluso a esas, también las adoraba. Le consideraban parte de ellas, no se cortaban al hablar de la regla, del chico que les gustaba o de sus sueños más calientes. Desde muy chico supo que era diferente, que nunca sería como su hermano, con el que se llevaba un buen puñado de años, todo un señor alto, ancho de espaldas y con un bigotito que le daba aire de serio, A él le molestaba el humo del tabaco, las groserías de hombres, las revistas con desplegables de mujeres desnudas, aquella ropa que no tenía más remedio que vestir, cuando en su interior se moría por sentir sobre su piel uno de esos vestidos que lucía Elizabeth Taylor con tanto poderío. A su mejor amiga, la traidora, le pidió una tarde que le dejase tocarle una teta. Ella se moría de la risa, -¿y para qué?-. Necesitaba saber cómo eran, ¡hubiese dado cualquier cosa por tener un par de esas!
Su padre también supo desde siempre que no había nacido como su hermano. Le pegaba unas palizas de muerte, nunca le daba en la cara, el muy animal. Su madre vivía en otro mundo, siempre fue un poco lunática, él la quería, como se ama a esos animalitos indefensos, que sabes que tienes que cuidar porque ellos no van a saber hacerlo solos. El único momento de lucidez que le conocía no quería recordarlo. Un domingo, justo cuando se arreglaba para acudir a misa, aún sin camiseta, mirando y remirando su delgado cuerpo frente al espejo, ella apareció y reparó en todos los cardenales, se los fue besando uno a uno acompañando los besos de un ¡pobre hijo mío!, ¡qué animal!, ¡qué animal! Nunca más preguntó ni volvió a hablar sobre aquellos golpes.
Su mundo más cercano amenazaba con derrumbarse como una casa vieja y deshabitada desde hace generaciones, terminaba el instituto, su grupo de amigas se dispersaría poco a poco y él no tenía claro si seguir hablando de que le gustaban todas las chicas, por disimular, o contarle a alguien de una vez que le ponían mucho los macarras del barrio.
Ese martes, en clase de educación física estalló, como lo hacen las mujeres, entre gritos desgarrados, lágrimas y rabia contenida. Su mejor amiga no dejaba de tontear con su nuevo novio, le acariciaba la mejilla, le besaba en el cuello... no se cortaba ni cuando la miraba fijamente el profesor. Su lamento hizo que toda la clase enmudeciese, podía haber provocado incluso alguna lesión a un compañero.
—¡No puedo más!, ¡Nooooo!, ¡Me quiero morir!
Esta vez salió corriendo, incluso a él le sorprendió su buena forma física. Se tiró al suelo en medio del patio, entre sollozos y temblores. No fue consciente de que tenía al maestro al lado hasta que con mucha ternura, para lo rudo que parecía siempre, le acarició la cabeza.
—¿A qué ha vendido eso? ¿Tienes problemas con los compañeros? ¿Quieres que hablemos de ello?
—No tengo problemas con nadie. Mi mejor amiga sale con el chico que me gusta, y yo solo deseo ser ella, que Fran me mire y me acaricie como a ella, que me apriete contra su cuerpo con esos brazos de acero... ¡y sé que eso nunca será posible!
Entre carcajadas le soltó:
—¡Pero hombre, eso ya lo sabíamos todos!








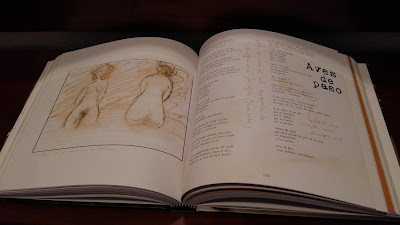

Comentarios
Publicar un comentario